Fandom: Hetalia World Series
Disclaimer: Roma pertenece Hidekaz Himaruya, Cartago a mi.
Claim: Cartago/Imperio Romano
Tabla Arcoiris: #7—Violeta
Advertencias: Random // Semi-histórico (??)
* * *
Aquel día al despertar se quedó sentado durante un rato en la cama. La suave manta aún estaba caliente y su pelo oscuro brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana. Se apoyaba sobre el brazo mientras el otro se posaba en su pecho, oprimiéndolo fuerte.
Se había levantado sobresaltado por sus sueños. Intentó calmar su respiración. Se sentía húmedo por el sudor y los escalofríos. Sabía de sobra el por qué de esos sueños. Dido le perseguía cada vez con más frecuencia, desde su pira llameante. Desde su mirada de halcón.
El tiempo seguía comiéndose los días inexorablemente y él no podría evitarlo.
Apoyó la cabeza sobre las rodillas mientras los mechones de pelo ocultaban sus ojos. Así permaneció hasta que uno de los esclavos de Roma llamó tímidamente a su puerta, diciendo que el desayuno pronto estaría listo.
Cartago tan sólo lo despachó diciendo que bajaría enseguida. Nadie sabía ni podía saber de su intranquilidad.
Nadie.
* * *
“No hagan ustedes planes para esta noche. Deseo invitarles a cenar y sería para mí todo un honor que quisieran acompañarme. Estoy convencido de que no se arrepentirán ya que, gracias a Júpiter y a la diosa Fortuna, disfruto de una economía holgada, una situación de privilegio dentro de la nobleza romana y puedo asegurarles que el banquete estará a la altura de mí elevado estatus.
Mi esclavo invitator les hará llegar la invitación y si acaso ésta no les llegara considérense invitados por medio del siguiente texto.
La cena tendrá lugar en mi domus de la Colina Palatino y como es costumbre, comenzará después de que ustedes se hayan dado sus baños, es decir, a la hora novena.
Les recuerdo que deben de traer cada uno de ustedes su servilleta con la que luego, si lo desean, podrán llevarse restos del banquete o quizás algún regalo. También les recuerdo que pueden venir acompañados por su propio esclavo, aunque si no lo hicieran no deben preocuparse pues todos los esclavos de mi domus estarán a su entera disposición.”
Colina Palatino 4º derecha.
ROMA.
* * *
—No pienso ir.
—¿Qué? ¿Por qué no? Promete ser divertido.
—Creo que tenemos diferentes conceptos de lo que significa divertido, Roma.
Cartago aun permanecía en la capital latina, ya que durante el invierno navegar se convertía en una actividad peligrosa. En el Consejo se sabía que Cartago estaba por ahí, en algún lugar, quizá en Persia y que probablemente hasta la primavera no podría volver.
Nunca dudaban de la palabra de su nación, pero no caían en la cuenta de que, si entre ellos se engañaban, posiblemente Cartago también lo hiciera.
Esa mañana había llegado una invitación de un popular patriarca romano, un noble opulento que con la llegada de los meses fríos, convocaba banquetes para todas las eminencias de la ciudad. Y Roma, la personificación, siempre era invitado, no en vano era el más importante de todos ellos.
Pero Cartago no quería saber nada. Si Roma quería embeberse con sus cenas de lujo adelante, pero a él no le iba a arrastrar. Además, estaría muy mal visto que un extranjero se metiera en medio de la nobleza romana. De poco le servía al romano protestar diciendo que la invitación era para los dos, Cartago no quería ir y no iría.
—¡Pues muy bien, me inventaré la peor excusa que se me ocurra y te dejaré en mala posición! ¡Ala!
Había gritado antes de salir del palacio para irse a bañar. Cartago se quedó mirando la puerta desde el vestíbulo, preguntándose si Roma era consciente de que le importaba muy poco lo que pensaran cuatro gordos e insignificantes terratenientes romanos, cuyos pies nunca pisarían su ciudad.
Suspiró, algo pesado y se dirigió al patio interior en cuyos escalones se sentó, tranquilamente. Un esclavo de Roma le trajo una copa de vino. A esas alturas todos allí sabían que Cartago era alguien de la talla de su amo aunque no conocieran su procedencia. Por eso le profesaban el mismo respeto y el mismo trato, puede que incluso algo más complaciente puesto que Cartago era mucho más suave con los esclavos que el propio Roma aun cuando era de buenos modales tratar a los esclavos de los demás como tratarías a los tuyos.
Antes de anochecer le sirvieron la cena mientras tocaba una de las liras de Roma, reclinado en un diván de la sala principal. Era un instrumento curioso, parecido al suyo pero más melódico y fácil de tocar. Tras dos horas acariciando sus cuerdas era capaz de arrancar canciones inventadas de su propia mano, haciendo que algunas esclavas se sentaran alrededor a escuchar mientras no tuvieron nada que hacer.
Se mantuvo despierto aun cuando el servicio se marchó a dormir con las medianote. Cartago sabía que Roma no aparecería hasta el día siguiente si es que no pasaba también ese tiempo en la domus del acaudalado romano.
Con el silencio de la noche él prendía una pequeña lámpara de aceite y leía tranquilo junto al patio interior, de nuevo en las pequeñas escaleras que daban a la pequeña fuente rectangular. Versos griegos traídos desde la Hélade y sus traducciones latinas las cuales aún no entendía. Se propuso aprender latín aunque fuera para poder echarle un vistazo a los poemas burdos que Roma escribía aunque sabía que no podía compararse con los de Grecia. Si algo le reconocía a esa mujer era su portentosa habilidad para el arte.
El único esclavo despierto, que hacía también de guardia, se acercaba de vez en cuando. Se llamaba Cayo aunque pronto le aclaró que ese no era su nombre verdadero. Cartago supuso, por el acento del hombre, que era galo y que posiblemente fuera de algún pueblo celta del sur, próximo a Massalia. Cartago conocía la lengua celta del sur de la Galia, se la había enseñado Iberia porque a él se la había enseñado el mismo Galia. Además, excepto Massalia, una joven arisca de cabello rubio, y Focea, colonia griega, Galia no solía entorpecerlo mucho con el comercio por lo que era recomendable conocer sus lenguas.
Cartago leyó para Cayo durante una hora, tiempo que bastó para que forjaran una pequeña cordialidad entre esclavo y señor de alto rango. También para que Cartago le contara superficialmente sobre sus inquietudes. Cayo escuchaba sin preguntar, le habían educado para que no formulara cuestiones indebidas ni expresara su opinión, pero en sus ojos de color aceituna Cartago veía comprensión e inquietud. El esclavo galo no tardó en volver a su puesto, dejando solo al púnico, el cual aprovechó de nuevo el silencio para leer a placer mientras esperaba.
Pasada casi la cuarta hora de vigilia, próximo el amanecer, se oyeron ruidos de golpes en la puerta. Alguien estaba llamando insistente. Cartago, el cual se había quedado en una especie de estado de duermevela, se incorporó algo sobresaltado, mirando hacia el vestíbulo. Cayo, medio adormilado también, fue el que se acercó a abrirla. Cartago cruzaba el umbral del vestíbulo para ver cuándo le llegaron las voces.
Era Roma. Borracho. Muy borracho.
Entonando coplas sobre mujeres de pelo oscuro y pechos grandes. Ladrando sobre lo genial que había resultado la fiesta y lo mucho que me había perdido. Berreando que nos quería a todos mucho y que nos iba a hacer hombres a todos, incluidas a las mujeres.
Dioses, fue lo único que pensó Cartago antes de que Roma se le colgara del cuello, protestando porque se sentía falto de amor. Cayo no podía reírse, pero quería. Acabó por menear la cabeza y tratar de ayudar al cartaginés pero este le dijo que no hacía falta, podría encargarse él solo de Roma y que por favor, se fuer a dormir cerrando bien las puertas mientras él subía a su señor a la planta de arriba.
Cayo le miró con resignación pero obedeció sus órdenes. Cartago, haciendo alarde de su gran fuerza y peculiar astucia, consiguió que Roma subiera la escaleras por su propio pie. No fue difícil llevarle hasta su cuarto y tumbarlo en la cama y que se estuviera más o menos quieto. Roma ebrio era un dolor en el trasero, uno de pies y otro de muelas a la vez. Podía llegar a ser un niño caprichoso, un caprichoso pervertido, un viejo verde y un llorón amargado.
Todo junto. Insoportable.
Ahora mismo se mantenía tumbado, barruntando sandeces sobre el banquete de hacía horas, mientras Cartago le desataba las sandalias rezando para que no le patease. Por si acaso se había sentado en el borde de la cama y mantenía las piernas de Roma quietas.
—Oye, Cartago…
—¿Qué pasa? —la lazada del coturno derecho ya estaba desecho.
—¿Tú me quieres?
La pregunta, lanzada con toda la aparente inocencia del mundo, le dejó helado. Pero sin detener su labor, consiguió deshacer los nudos de la sandalia izquierda y quitársela. La lástima es que ahora no sabía que hacer para eludir la respuesta.
“Sí”
—¿Cómo podría querer a un borracho inepto como tú, Roma? —su voz no falla, ahora le está quitando la toga.
—Pero no es justo —protestó él, componiendo una expresión que intentaba emular pena pero que sólo conseguía replicar algo extraño— Yo te quiero estando borracho pero también cuando no lo estoy… y tú no me quieres. —lloriqueaba.
—No debería importarte si te quiero o no.
—¡Pero me importa! —pataleó y se incorporó, alzando la voz de pronto, como enfadado.
Cartago lo miró largamente. Esos ojos claros relucientes, brillaban claramente con el fulgor del alcohol. Impregnados en ellos estaban el vino, los vicios, las mujeres. Todo.
Y le estaba diciendo que le quería tanto borracho como no. Le sonaba a mentira fea.
—No grites. — fue lo único que le reprochó, mucho más apagado.
—Vale… —gruñó, dejando que le quitara la toga de una vez y observándolo doblarla para dejarla en su lugar correspondiente.— Cartago… no te enfades conmigo.
—No estoy enfadado.
—Mientes, le mientes a un pobre romano como yo, ¿cómo te atreves, púnico idiota y desagradecido?
Cartago soltó un bufido, regresando hasta el borde e inclinándose un poco para que le oyera bien. Se estaba empezando a cansar.
—Tú de pobre no tienes nada, Roma, así que no te hagas la víctima. Aquí el que soporta el martirio soy yo, ¿queda claro?
Roma no contestó porque se había quedado embobado mirando los relucientes ojos oscuros del cartaginés, inclinado a cierta distancia sobre su cuerpo. Parecían pozos sin fondo, unos en los que te podías ahogar. Roma no pensaba con lucidez, realmente no sabía que hacía, casi ni dónde estaba. Sólo sabía que Cartago estaba con él y que no había nadie más.
—Bésame—dijo en voz baja, muy baja, tragando saliva.
Cartago lo oyó pero no quiso entenderlo, queriendo achacarlo a una mala pronunciación.
—¿Qué?—se mostró totalmente incrédulo de que le estuviese pidiendo algo así.
Roma respiraba algo fuerte debido al esfuerzo de mantenerse despierto. Frunció el ceño y se incorporó a medias, haciendo retroceder al púnico. Su mirada le lanzaba un anhelo a Cartago difícil de ignorar.
—Bésame, Cartago… bésame o lo hago yo.
Por un instante todo pareció difuso y difuminado, lejano. Cartago estaba tardando más de lo normal en analizar esa propuesta, sopesando las posibles acciones y consecuencias de las dos respuestas. Hiciera lo que hiciera, podría achacárselo a su estado de ebriedad. Pero no quedaría verosímil contando que él era más fuerte que Roma incluso estando en posesión de plenas facultades.
No le hizo falta pensar mucho más porque, cumpliendo con su palabra, Roma ya había tirado de él y le estaba besando. Fue un beso torpe, corto y un poco húmedo. Pero uno que le dejó letalmente estupefacto, paralizado. Nunca antes separarlo de sí le había resultado tan duro.
A dos centímetros de Cartago estaba Roma, exhalando, mirándolo. Igual que él. No dudaba en calificarlo como el peor beso de toda su larga existencia pero le había sabido a gloria. Trataba de concentrarse mientras Roma le mordisqueaba y le lamía los labios, jugando. No podía ceder, ceder significaba rendirse y ganar algo que no a lo mejor luego no podía volver a tener.
—Roma, no hagas esto—pidió, algo más débil de lo normal. Este no le hacía caso, cada vez acercándose más a su cuerpo.
— ¿Por qué? —rezongaba también, débil con un hilo de voz, como si le estuvieran negando algo vital para él. — Yo quiero…
Suspiró contra su cuello, lamiendo por el lado izquierdo. A Cartago le golpeó un monstruoso escalofrío desde la espalda hasta los pies, haciéndole apretar los dedos sobre el brazo del romano.
—Para, no…
Pero ya era tarde. Le estaba mordiendo en el cuello, con fuerza con avidez, con afán y con lujuria. Sensual, mortalmente sensual. Cartago podía entender por qué las mujeres acababan acostándose con él. Por qué ellas le dejaban hacer cualquier cosa con su cuerpo. No creía que nadie fuera capaz de resistirse a algo como eso.
Se oyó reír a Roma justo después de que el cartaginés fallara reprimiendo un leve jadeo. Cartago respiraba como podía, deshecho. Notaba el cuello caliente, palpitando con furia y su corazón también. Roma chispeaba divertido, le miraba diferente.
Se dio cuenta de que así miraba a una conquista.
—Sabes salado—de repente fue como si volviera a ser el niño caprichoso, riendo a ratos y pataleando de vez en cuando. Roma volvió a echarse en la cama, estirando los brazos y revolviéndose.
Cartago aun sudaba, sin saber que decir, sin saber que hacer. Dioses.
Cuando se fue a levantar para poder largarse a cualquier parte que no fuera ese cuarto, el romano le apresó de la muñeca, conformando un puchero infantil.
—Oye, no me dejes solo…
Cartago forzó un gemido de desazón y de irritación también.
—Si me quedo harás de todo menos dormir y creo que es lo que tienes que hacer ahora mismo…
—Uy, de todo, ¿pensabas violarme?… Cartago, pervertido…
Comenzó a reír de nuevo pero enseguida se calló, extrañamente. El agarre sobre su muñeca se relajó, parecía claudicar.
—Si te vas, dame un beso de buenas noches—fue lo único medianamente coherente que pudo oír. Cartago se dijo que no podía negarle aquello ya que si lo hacía, podría marcharse y tratara de olvidar que había estado a punto de acostarse con quién no tenía que hacerlo.
Cartago se sentó de nuevo al borde y se inclinó, acariciando suave el pelo de Roma, como si fuera en verdad un niño. Luego le rozó la frente con los labios, muy ínfimamente para después dejarle uno en los labios, mucho más profundo. Él estaba borracho, no tenía por qué recordarlo.
Cuando se separó de él, Roma tenía los ojos entornados y para alarma del púnico, parecía mucho más lúcido.
—¿Ves como sí que me quieres?—la alarma creció todavía más cuando dijo aquello totalmente serio.
Sin embargo, un hipido le dio a entender a Cartago que Roma seguía aun borracho, por lo que podía estar tranquilo. Sacudió la cabeza, resignado y se levantó por fin, esta vez sin trabas.
—Buenas noches, Roma— aunque por la repentina claridad del cielo, estaba seguro de que pronto amanecería y él ni siquiera tenía sueño después de aquello.
Roma consiguió balbucear un “Buenas noches, Cartago” antes de derrumbarse totalmente, completo y dormido.
Cuando bajó las escaleras se encontró de nuevo con Cayo, que parecía preocupado. Cartago le saludó con un movimiento de cabeza y por lo que pudo ver, el esclavo no había dormido tampoco.
Casi había llegado al pie junto a él cuando el galo parpadeó y carraspeó, desviando la mirada.
—Señor…
Cartago no estaba de humor ahora para atender cuestiones ajenas. Pero igualmente preguntó qué sucedía. Cayo tan sólo se señaló el lado izquierdo del cuello, cómplice y le guió hasta un espejo. Este estaba algo sucio y un poco mal pulido pero acercándose a la superficie pudo ver lo que Cayo ya había observado.
Allí, en el lado izquierdo del cuello, visible a duras penas gracias a su piel morena, pero visible al fin y al cabo. Allí a mitad del cuello.
Una marca. Una marca redonda y de color violeta.
“Hijo de…”
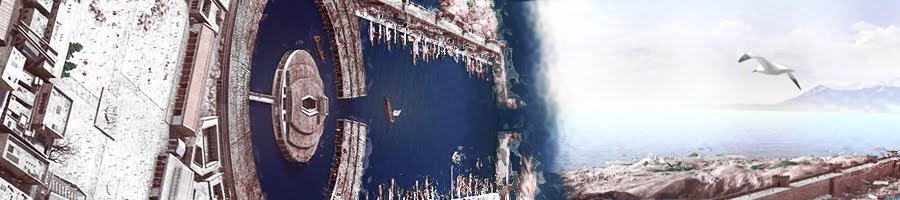
[...] Violeta [...]
ResponderEliminar